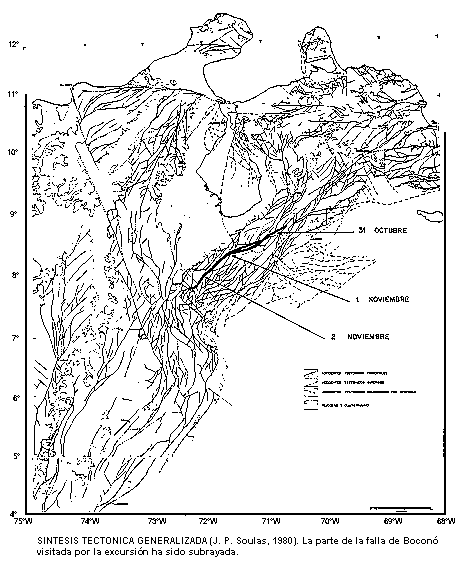
EXCURSION A LA FALLA DE BOCONO ENTRE SANTO DOMINGO Y SAN CRISTOBAL ¹
INTRODUCCION GENERAL:
Esta excursión tiene como propósito, presentar a los participantes las características neotectónicas específicas de la falla de Boconó en el tramo comprendido entre Santo Domingo (Estado Mérida) y San Cristóbal (Estado Táchira) (Fig. síntesis tectónica generalizada).
Este tramo concentra importantes evidencias geomorfológicas de desplazamiento reciente, las cuales harán el obejeto de observaciones de campo detalladas en los diversos ambientes bioclimáticos altitudinales atravesados por la traza activa de esta falla, y a lo largo de tres sectores claramente individualizados:
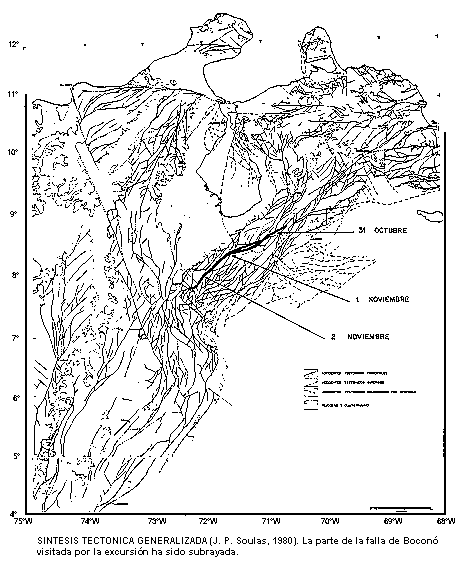
Día 31 de Octubre
La Falla de Boconó entre Mérida y Santo Domingo (Estado Mérida)
Guía: C. Schubert
INTRODUCCION
La zona de falla de Boconó, uno de los rasgos geotectónicos más importantes de la parte noroccidental de América del sur (Fig. 1), se caracteriza morfológicamente por una alineación de valles y depresiones lineales (cuancas de tracción), orientados aproximadamente en dirección N45°E. Se extiende por más de 500 km entre la depresión del Táchira (al sur de Cordero) y el Mar Caribe (área de Morón, Edo. Carabobo), cruzando en forma oblícua a los Andes merideños y cortando el extremo occidental de las Montañas del Caribe (Cordillera de la Costa y Serranía del Interior). A lo largo de toda su extensión, se observan una o varias trazas activas, denominadas falla de Boconó, la cual se caracteriza por escarpas de falla, canales fluviales desplazados, lagunas de falla, lomos de falla y otros rasgos geomorfológicos típicos de fallas rumbo-deslizantes. El desplazamiento actual y pasado a lo largo de esta zona de falla ha sido motivo de gran controversia.
Emile Rod (1956a) fué el primero en describir y nombrar a la falla de Boconó, la cual consideró como una falla rumbo-deslizante hacia la derecha, y como parte de un sistema de este tipo en Venezuela septentrional: las fallas de Oca, Boconó, Morón y El Pilar. Desde entonces, otros autores han descrito aspectos geológicos de la falla de Boconó. La Tabla 1 resume sus conclusiones principales con respecto al desplazamiento rumbo-deslizante. Los informes iniciales (Rod, 1956a; Alberding, 1957; von der Osten y Zozaya, 1959; Bushman, 1959) generaron gran controversia con respecto a la naturaleza de la falla de Boconó, en parte porque es la mejor conocida de las tres grandes zonas de falla en Venezuela y por eso existen más datos sobre ella. Para resolver esta controversia, la Asociación Venezolana de Geología, Minería y Petróleo celebró una mesa redonda (Rod et al., 1958) para discutir todos los indicios del desplazamiento a lo largo de la falla. Las conclusiones principales de esta mesa redonda, las cuales todavía son válidas en gran part, fueron: 1. la falla de Boconó tiene una expresión topográgica muy pronunciada y en la mayor parte de su extensión es una zona de falla y no una falla individual; 2. su longitud es de aproximadamente 425 km (para 1958. Nota del autor), paralela a la parte central de los Andes merideños; 3. el movimiento a lo largo de la falla se refleja en el contraste litológico a través de ella, o por desplazamiento vertical de una misma formación; 4. el desplazamiento de rumbo hacia la derecha se refleja en su efecto sobre rasgos pleistocenos; 5. el rumbo de la falla frecuentemente es desplazado por fallas oblícuas; 6. la edad de la falla varía (según cada autor) desde el Cretáceo Tardío al reciente; 7. el plegamiento adyacente es, en general, paralelo a la falla; y 8. en casi toda su longitud han ocurrido sismos recientemente.
Rod et al. (1958) postularon tres tipos de desplazamiento (o sea, tres tipos de falla): rumbo-deslizante, normal y una combinación de ambos. Cluff y Hansen (1969), en un extenso informe sobre la falla de Boconó, demostraron que esta falla tiene todas las características de una falla rumbo-deslizante.
Algunos autores han postulado un desplazamiento principalmente vertical o normal a lo largo de la falla de Boconó. Schubert (1968) describió la falla en la región de Santo Domingo y halló indicios de desplazamiento vertical, formando fosas y pilares tectónicos. Grauch (1975), basado en la continuidad a través de la falla de la isógrada de la silimanita
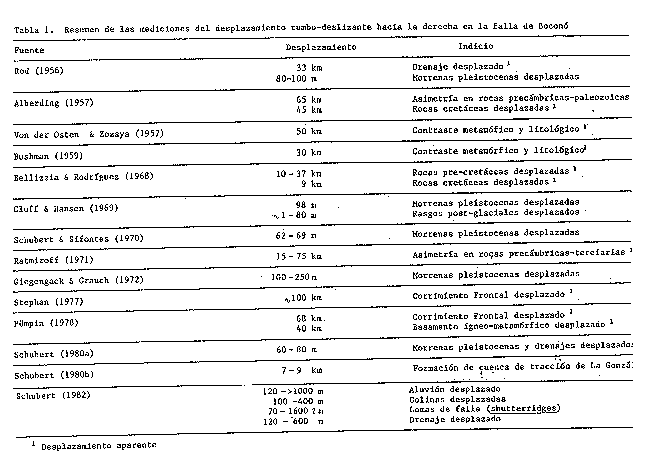
(Formación Sierra Nevada, Precámbrica) en la región de Mucuchíes, postuló un desplazamiento principalmente normal. Shagam (1972, 1975) consideró que la falla de Boconó era una extensa fosa tectónica post-paleozoica, a lo largo de la cual ocurrieron desplazamientos verticales importantes, asociados al levantamiento e inclinación de los Andes merideños durante el Terciario Tardío y el Cuaternario. Giegengack et al. (1976) hallaron indicios de ambos tipos de desplazamiento, rumbo-deslizante hacia la derecha y vertical o normal, durante el Cenozoico Tardío. Weingarten (1977) describió un paleosuelo (oxisol) a elevaciones de 1200 a 2200 m sobre el nivel del río Chama, en la cuenca de La González (al sur de Mérida), al cualinterpretó como levantado muy por encima de la elevción a la cual se formó (aunque Malagón, 1982, aporta datos sobre la génesis de suelos en los parámetros que en parte invalidan esta interpretación). Finalmente, Schubert (1980b) postuló la existencia de cuencas de tracción (pull-apart basins), tales como la cuenca de La González, a lo largo de la zona de falla de Boconó, rellenadas con sedimentos cuaternarios, las cuales se caracterízan por desplazamientos normales grandes; estas cuencas están separadas por zonas de falla angostas y con desplazamiento principalmente rumbo-deslizante hacia la derecha.
El efecto del desplazamiento a lo largo de la falla de Boconó sobre los rasgos pleistocenos fué estudiado recientemente por Schubert y Sifontes (1970, 1972), Giegengack y Grauch (1972a, 1972b), Giegengack et al. (1976), y Schubert (1980a, 1981, 1982). Estos autores describen rasgos geomorfológicos desplazados en las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo y Aracay. Entre estos rasgos se encuentran morrenas laterales desplazadas, las cuales pertenecen al último estadio de la Glaciación Mérida (Schubert, 1974) del Pleistoceno Tardío. Las determinaciones de edad radiocarbónicas (Schubert, 1970; Schubert y Sifontes, 1970; Giegengack y Grauch, 1976; Salgado-Labouriau et al., 1977) sugieren que estas morrenas tienen una edad mínima de 13.000 años C-14 A.P., y una comparación con regiones adyacentes del norte de América del Sur, sugieren una edad máxima de 18.000 años A.P. El desplazamiento rumbo-deslizante hacia la derecha observado varía entre 60 y 100 m desde que los glaciares se retiraron de su posición terminal, y 250 m desde que el glaciar del valle de la quebrada La Mucuchache llegó a su posición terminal por primera vez (Giegengack y Grauch, 1972b). Basado en estos datos, la velocidad del desplazamiento rumbo-deslizante puede calcularse entre un máximo de 0,5 y 0,8 cm/año y un mínimo de 0,3 y 0,6 cm/año, suponiendo que el desplazamiento es constante y no esporádico.
La actividad sísmica de los Andes meerideños fué analizada por Fiedler (1970, 1972), quien sugirió que esta actividad puede subdividirse en dos períodos: antes y después del sismo de 1812. La frecuencia de sismos parece haber aumentado después de ese evento, pero la energía liberada no cambió. Raúl Estéves, en una conferencia presentada en la XXX Convención Anual de AsoVAC en Mérida, demostró que el número de sismos con magnitud mayor a 5, entre 1610 y 1945, era significativamente mayor en los extremos noreste y suroeste de la falla de Boconó (sugiriendo una mayor actividad en los extremos, posiblemente debido al amortiguamiento del desplazamiento) y que la profundidad focal hacia los extremos era de aproximadamente 30 km y en la parte central de la falla, de aproximadamente 15 km. La sismicidad de la falla de Boconó fue estudiada en detalle por Dewey (1972) quien, con base en el análisis de "movomientos iniciales" (first motion), demostró que el desplazamiento a lo largo de ella es consistente con un desplazamiento hacia el este de la placa del Caribe, con respecto a América del Sur, así como también de que el contacto entre ambas placas esta localizado parcialmente a lo largo de la falla de Boconó (Molnar y Sykes, 1969; Schubert, 1970; Schubert y Sifontes, 1970). De acuerdo con Dewey (1972), este contacto incluye a la falla de Boconó desde el Plioceno (aproximadamente hace 5 millones de años). La orientación transversal de la falla de Boconó con respecto a la cordillera, así como el hecho de que corta provincias geológicas y tectónicas distintas, es indicio de que esta falla es una estructura externa a los Andes y de que ella se incorporó al límite entre las placas en el Terciario Tardío. La Fig. 2 muestra la sismicidad histórica de la falla de Boconó, según una compilación de Cluff y Hansen (1969).
ITINERARIO
Paradas
1. Escagüey:
Hacia el sureste se observa la traza de la falla de Boconó cortando la colina al sur de Mucurubá. La colina ha sido desplazada varios cientos de metros en sentido rumbo-deslizante hacia la derecha y la raza está marcada por una cuña y un corte en forma de silla.
2. El Vergel:
La traza de la falla forma una trinchera en el lado noroeste de la carretera y corta una colina que baja de la sierra hacia Mucuchíes, desplazándola en varios cientos de metros, en sentido rumbo-deslizante hacia la derecha.
3. Mucuchíes:
Hacia el oeste se observa una depresión de falla rellenada por una ciénaga o turbera. A ambos lados se observan escarpas de falla. Hacia el este se observa un corte a traves de la traza de la falla (Fig. 5), la cual sigue hacia el noreste, hacia La Toma. Entre Mucuchíes y La Toma (por el camino de la montaña) se encuentran varias depresiones y escarpas de falla.
4. La Toma:
La traza de la falla corta el aluvión de la quebrada La Toma formando una escarpa de aproximadamente 20 m de altura, sobre la cual esta situado el pueblo de La Toma. Desde aquí, esta traza dobla hacia el norte, pasando por Llano El Hato y posiblemente se une a la falla de Valera. A todo lo largo de esta traza se encuentran escarpas bien definidas.
5. San Rafael:
Mirando hacia el suroeste, se observa un cono aluvial cortado por la traza de la falla de Boconó, esta vez en el lado sureste del valle, formando una escarpa de 15 a 20 m de altura.
6. Quebrada El Caballo:
En esta localidad, la morrena lateral izquierda de la Quebrada El Caballo ha sido cortada y desplazada 80 m en sentido rumbo-deslizante hacia la derecha (Fig. 6). Detrás del lomo de falla formando por la morrena desplazada (hacia el norte), se ha formado una depresión cerrada y la quebrada ha tenido que desviarse aproximadamente 60 m hacia la derecha. Hacia el noreste, la traza consiste de una trinchera de falla con varias depresiones cerradas y lagunas de falla. Análisis radiocarbónicos del fondo y el tope de la columna sedimentaria en estas lagunas, sugiere que la edad máxima de las depresiones esta entre 3800 y 4500 años A.P., o sea, son rasgos neotectónicos holocenos.
7. Mucubají:
La traza de la falla de Boconó pasa por el borde sur de la laguna de Mucubají, cortando las morrenas laterales izquierdas del valle de la Quebrada de Mucubají. Forma una trinchera al sur de la casa de la Universidad de los Andes, con una pequeña laguna de falla y luego sigue hacia el noreste formando escarpas y trincheras. En la región de Mucubají se han instalado dos sistemas geodésicos (Fig. 7) para controlar el desplazamiento a lo largo de la falla de Boconó (Schubert y Henneberg, 1975): a. un sistema primario con 8 estaciones ancladas en roca, con distancias entre estaciones de varios kilómetros; y b. un sistema secundario, alrededor de la laguna de Mucubají, de 8 estaciones ancladas en sedimentos glaciales, con distancias entre estaciones de hasta 1 km. Mediciones geodésicas entre 1975 y 1981 (Henneberg, 1982) han demostrado un desplazamiento compresional de los dos lados de la falla, con una componente lateral (paralela a la falla) de 13 mm en 66 meses, o sea, un desplazamiento de 0,24 cm/año.
8. Morrena Victoria:
Desde la carretera a Santo Domingo se divisa la morrena lateral derecha de la quebrada Victoria, la cual ha sido cortada y desplazada aproximadamente 70 m en sentido rumbo-deslizante hacia la derecha (Fig. 6). Esta es la localidad clásica descrita originalmente por Emile Rod en 1956.
9. Morrena Los Zerpa (El Fraile):
En esta localidad, la traza de la falla de Boconó corta las morrenas laterales del valle de la Quebrada Los Zerpa, separándolas de la morrena terminal (Fig. 8), la cual ha sido desplazada aproximadamente 70 m en sentido rumbo-deslizante hacia la derecha (Schubert y Sifontes, 1970). La Quebrada Los Zerpa drenaba originalmente a través de la morrena terminal, pero actualmente fluye a lo largo de la traza de la falla saliendo por El Fraile hacia el río Santo Domingo. En el valle de la Quebrada Los Zerpa se observan dos niveles de terrazas fluvio-glaciales (Schubert, 1981): 6-10 m y 20-25 m. La terraza de 20-25 m consiste de conglomerados fluvio-glaciales productos de la glaciación inicial post-Pleistocena; la terraza de 6-10 m consiste de tres facies, de noprte a sur: a) una facies lacustre, formada por arcillas laminadaas en la parte inferior del valle morrénico; b) una facies deltáica en la parte central; y c) una facies fluvio-glacial hacia la parte superior del valle. Esto se interpreta de la siguiente manera: durante la fase inicial de la deglaciación, el valle morrénico se rellenó con sedimentos fluvio-glaciales derivados de la fusión del glaciar. Luego se formó una brecha en la parte terminal de la morrena, posiblemente debido a desplazamiento a lo largo de la falla, cambió el gradiente de la quebrada y ésta cortó y erosionó estos sedimentos fluvio-glaciares (terraza de 20-25 m). Luego se cerró nuevamente el valle y se formó una laguna en la parte inferior y se depositaron sedimentos fluvio-glaciales más arriba, en forma de un delta. Nuevamente se abrió una brecha en la morrena terminal y la quebrada y la laguna, los cuales drenaban por encima de la morrena terminal, cortaron otro nivel de terraza (6-10m) y drenó a través de la traza de la falla de Boconó. Hacia el sureste, en El Fraile, se observa una escarpa de falla bien definida y una laguna de falla, modificada posteriormente por el hombre. Más hacia el sureste, se divisa el complejo morrénico de El Venado, cortado y desplazado también por la falla de Boconó (Giagengack y Grauch, 1976).
10. El Venado:
Desde la carretera se divisa hacia el sur el complejo morrénico de El Venado, cortado y desplazado por la falla de Boconó.
11. El Baho:
En frente de la trunchicultura de El Baho, un cono aluvial depositado desde la Sierra de Santo Domingo, ha sido cortado por la traza de la falla de Boconó. La morfología se caracteriza por trincheras de falla, y pilares y depresiones de falla (Fig. 5).
12. Las Piedras:
Vista del valle del río Aracay hacia el noreste. Se divisa la traza de la falla de Boconó cortando la ladera sureste del valle, formando colinas de falla y trincheras de falla (Fig. 9). Si el tiempo lo permite, puede divisarse la traza hasta el páramo de Llano Corredor, el cual separa las cuencas de los ríos Aracy y Burate. En la parte alta del valle del río Aracay, la traza de la fallanuevamente corta y desplaza morrenas laterales en sentido rumbo-deslizante hacia la derecha.
13. La Mitísus:
Afloramiento de una zona cataclástica en la zona de falla de Boconó, formada por aproximadamente 100 m de roca triturada. Estudios petrográficos indican que la roca original consistía de gneis y esquisto de la Formación Sierra Nevada, similar a los que afloran inmediatamente hacia el sureste.
14. Represa "José Antonio Páez":
Vista panorámica de la represa y el valle del río Aracay.
REGRESO A MERIDA.
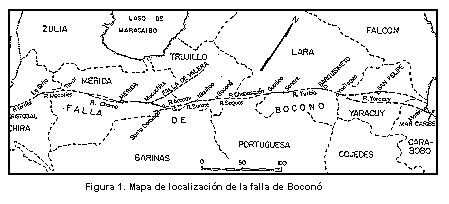
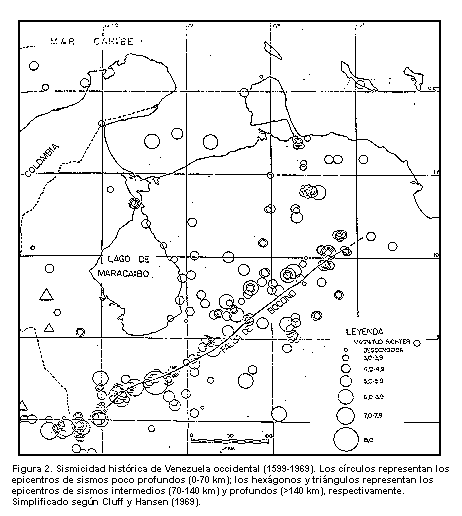
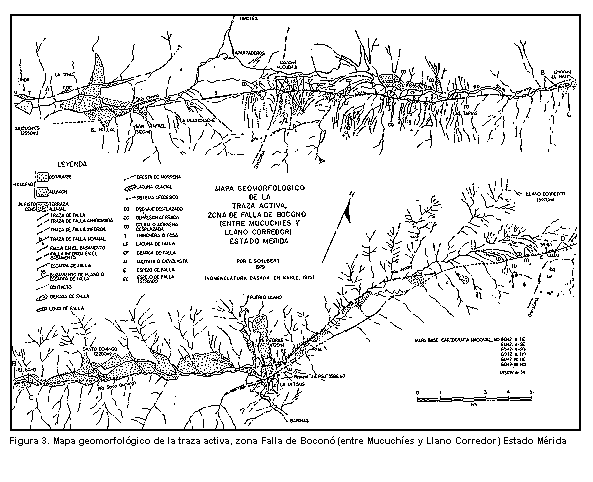
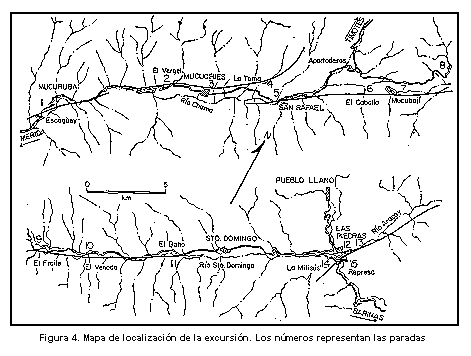
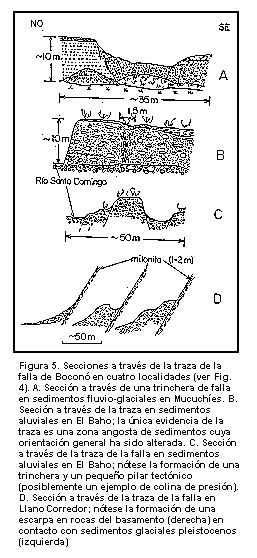
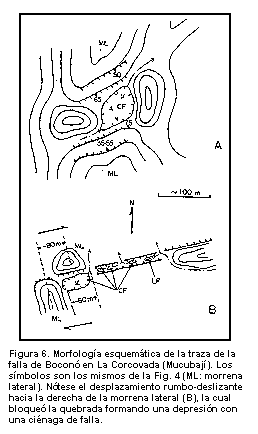
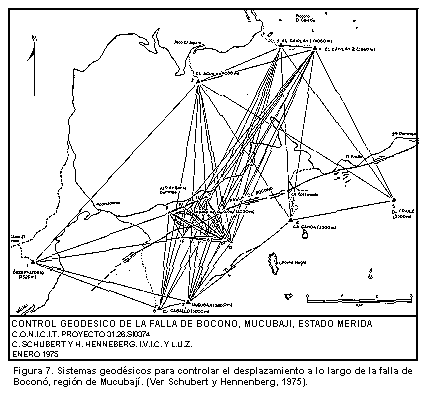
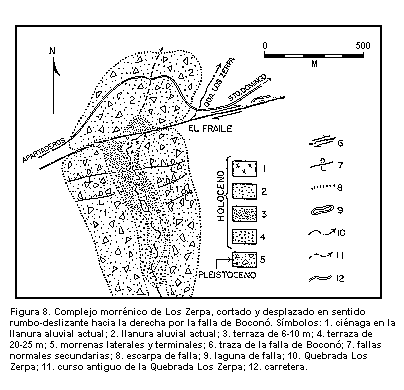
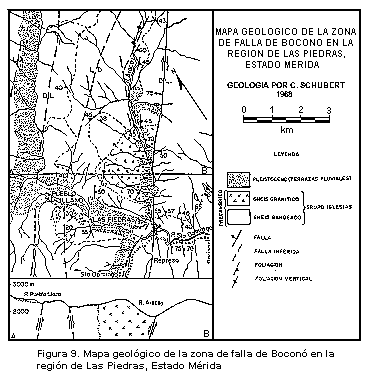
Días 1 y 2 de Noviembre
La Falla de Boconó entre Mérida y San Cristóbal (Estados Mérida y Táchira)
Guías: A. Singer y J. P. Soulas
1. CONTROL GEOMORFOLOGICO DE LAS FALLAS ACTIVAS EN EL SUR DE LOS ANDES
La expresión geomorfológica de la actividad tectónica reciente varía considerablemente a lo largo del sistema de fallas de Boconó en lo que se refiere a densidad y continuidad de las evidencias diagnósticas cartografiadas en forma detallada.
El mismo hecho se observa entre los diversos sistemas de fallas del Sur de Los Andes que hicieron el objeto de una cartografía identica (Sistema de Boconó, Sistema Central Sur Andino, Sistema Caparo).
Para una correcta interpretación de estas diferencias de expresión geomorfológica para fines de clasificación de la actividad de estas diversas fallas o tramos de una misma falla, es necesario tomar en cuenta la intensidad de la morfogénesis susceptible de interferir con las rupturas de superficie de orígen tectónico en los diversos pisos bioclimáticos de la montaña andina. (W. Cline, 1981; A. Singer y J. P. Soulas, 1981; C. Beltrán et al., 1983).
La figura 10 presenta la distribución de los diversos tramos de la falla de Boconó considerados en esta parte de la excursión y de los otros sistemas de fallas Sur-Andinos en función de los diversos ambientes morfcoclimáticos atravesados por estos, en función de las tasas de actividad evaluada por medio de criterios geológicos (J. P. Soulas, 1983) y según la calidad de su control geomorfológico.
Control Geomorfológico de las fallas activas en el Sur de Los Andes
En los pisos superior y mediano de la montaña andina, en particulas por encima de 2.500 metros de altura, el déficit creciente de las precipitaciones y la morfogénesis relativamente discreta, favorecen la conservación de abundantes evidencias de actividad tectónica cuaternaria tales como morrenas deformadas, drenajes desplazados, terrazas desniveladas, etc. Por estas mismas razones, el diagnóstico del significado tectónico de las evidencias obtenidas, es facilitado debido a los casos relativamente limitados de mimetismo fisiográfico con ruptura de superfície de índole puramente geomorfológico o de otra
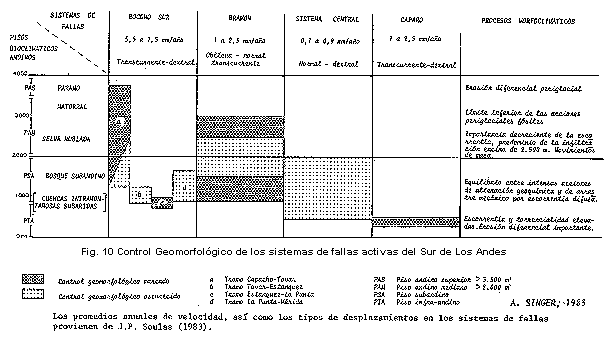
naturaleza. Posibilidades de ambiguedades pueden presentarse con la ocurrencia de fenómenos de "gravitacional" o "lateral" tal como sucede en los Páramos La Negra y Portachuelo cerca de Bailadores y el Paso Zumbador. Tales condiciones explican la calidad excepcional del control geomorfológico de la traza activa de fallas con importante actividad tectónica reciente, tal como ocurre con la parte Sur de la Falla de Boconó (5,5 a 7,5 mm/año), esta guía e incluso con fallas de actividad mucho menor como la del Alto Uribante (0,1 a 0,4 mm/año).
En los pisos inferiores de la montaña andina, en cambio, el dinamismo mucho mayor de la morfogénesis, ligado al volúmen y a la intensidad de las precipitaciones, conduce a eliminar o a oscurecer el control morfotectónico de las deformaciones recientes por el intercambio de procesos de erosión diferencial mucho mas generalizados que en los pisos superiores. Tal hecho explica las difucultades que se confrontan para evidenciar y diagnosticar indicios de movimientos recientes a lo largo de fallas de relativa baja tasa de actividad como las del sistema Central Sur Andino (0,1 a 0,9 mm/año, esta guía). De la misma manera, este hecho es susceptible de explicar la pérdida de nitidez de la traza activa de la falla de Boconó cuando esta atraviesa los sectores húmedos del piso subandino, en particular entre el Cobre y La Grita, entre El Peñón (al N de Tovar) y Estanquez, y entre San Juan y la Punta cerca de Mérida. En estos ambientes incluso, tal como se comprobó en el Río Uribante, deformaciones tectónicas verticales de varios metros ocurridas desde hace unos 37.000 años y observadas en el subsuelo mediante la excavación de trincheras, pasan desapercibidas en superficie por haber sido borradas por la actividad morfogenética. En otros casos, por el contrario, el trabajo de la morfogénesis es susceptible de realzar las evidencias generadas en ambiente tropical húmedo por fallas de tasa de actividad moderada del orden de 1 a 2,5 mm/año (clase 3 de la clasificación de L. S. Cluff et al., 1981) tal como ocurre a lo largo del Valle de falla del Río Caparo, sobre distancias del orden de 20 km.
Entre los diversos sistemas de fallas activas del Sur de Los Andes, la falla de Boconó constituye el accidente tectónico de mayor actividad transcurrente e importancia fisiográfica, tal como lo destacan las imágenes de radar SLAR. La expresión particularmente nítida de esta falla se debe a la colocación de varios ejes de drenaje a lo largo de esta (ríos Chama, Mocotíes, La Grita, El Valle y Torbes) y a la presencia de depresiones tectónicas longitudinales que ensanchan localmente el Valle de falla (depresiones tipo pull-apart) de La González, Bailadores, Los Mirtos y Capacho.
Las evidencias de actividad reciente que caracterizan esta a este sistema de fallas de Boconó entre Mérida y San Cristóbal se desglozzan de acuerdo a su ubicación en los siguientes tramos:
a) Evidencias de fallamiento activo en el tramo La Punta- Mérida. (Fig. 15)
Desde Tabay, una doble traza activa de la falla de Boconó bordea la Ciudad de Mérida por la orilla izquierd del Río Chama y aparece acompañada de evidencias características de movimiento transcurrente tales como escarpes tectónicos, drenajes desplazados en forma dextral, "sag-pond" y trincheras de falla. En el casco viejo de la Ciudad de Mérida, un escarpe de unos 2,5 m. desnivela el tope de la mesa (terraza QII correspondiente al penúltimo pluvial) según un rumbo transversal a la misma y corresponde a una fractura desprendida de la traza indicada anteriormente.
El sitio de la Punta corresponde a la extremidad NE de la cuenca de tracción de Estanquez-Lagunillas ("Pull-apart" de la González, C. Schubert, 1980) y constituye un nudo de fallas. La figura anexa muestra que en este punto se cruzan la traza activa de la falla de Boconó y la lineación de otra probable falla activa (falla de los ríos Mucujún y Albarregas) para constituir los límites N y S del "Pull-apart" de La González. Desde el faldeo de la Sierra Nevada, por otra parte, se observa claramente la deformación de la mesa en este sitio, la cual se manifiesta por una flexión de todo el cuerpo de esta terraza aluvial hacia aguas abajo.
b) Evidencias de fallamiento activo en la Cuenca de La González (Fig. 15)
Abundantes e importantes manifestaciones geomorfológicas de deformaciones recientes acompañan la traza activa de la falla de Boconó en el costado N del "pull-apart" (cuenca de tracción) de La González entre Ejido y Chiguará. El ejemplo mas espectacular de estas deformaciones corresponde al "sag pond" ocupando parcialmente por La Laguna de Urao en Lagunillas. Tal traza de la falla de Boconó podría coincidir con un paleocauce del Río Chama rellenado por depósitos del pleistoceno inferior QIV (ex-conglomerado de Lagunillas según el léxico estratigráfico de Venezuela, 1ra. edición) fuertemente tectonizados (J. Tricart, 1965).
En contraste con la traza del borde N, la traza de la falla de Boconóen el costado S de la Cuenca, presenta escasas evidencias de actividad reciente y se confunde con el cauce actual del río Chama entre La Punta y Estanquez. Sin embargo, la existencia de deformaciones tectónicas se puede comprobar en la cercanía de tal traza, por ejemplo a lo largo de lineaciones señaladas al N de la Horcaz, en los aluviones del cuaternario antíguo suspendidos en el tope del escarpe de falla denominado Puente Real.
La geometría del "pull apart" de La González, subrayada por las trazas indicadas de la falla de Boconó, es consistente con el movimiento transcurrente dextral de este sistema.
c) Evidencias de fallamiento en el tramo de Tovar a la Grita (Fig. 17). Después del tramo Chiguará-Villa Socorro donde la traza activa de la falla de Boconó pierde nitidez y se confunde con el cauce del río Mocotíes, se inicia un tramo con evidencias muy importantes de movimientos recientes, entre Tovar y La Grita.
Las evidencias geomorfológicas cartografiadas en la Fig. 17, destacan la existencia de asperezas en el trazado de la falla de Boconó entre Tovar y el Portachuelo (divisoria entre los ríos La Grita y Mocotíes). Tal hecho se observa particularmente bien entre Tovar y Mesa Adrián, donde la traza de la falla se presenta bajo la forma de dispositivos discontínuos "en échelon" hacia la izquierda. Estos favorecen la concentración de esfuerzos en los sitios de interrupción de la falla, acordes con el sentido dextral del movimiento transcurrente de la falla de Boconó, evidenciado entre Tovar y El Peñón por desplazamientos característicos de los afluentes izquierdos del río Mocotíes. Tal concentración local de energía es susceptible e explicar la magnitud de los efectos geológicos ocasionados por la sismicidad histórica, cuyas huellas se conservaron hasta el presente en ciertos casos. El sismo de 1610 por ejemplo, ocasionó un alud cuyos depósitos represaron el río Mocotíes en el Volcán Aguas Arriba de Tovar y cuya cicatriz de desprendimiento es todavía fresca en el Páramo de Mariño. La extensión del lago de obturación originado de esta manera se reconoce perfectamente en el campo y con la ayuda de fotografías aéreas, aguas arriba de la Playa y en el sector del Rincón de la Laguna (A. Singer y M. Lugo 1982).
El dispositivo en "échelon" anterior se prolonga por una depresión romboidal tipo "pull-apart" en el área de Bailadores, la cual se encuentra asociada a un ligero encorvamiento de la traza principal de la falla de Boconó. Abundantes deformaciones subrayadas por trincheras de fallas y movimientos de bloques se observan en esta estructura distensiva. Esta misma parece propiciar además, el funcionamiento de fenómenos de "lateral spreading" en el flanco del páramo La Negra al W de Bailadores, que fueron señalados por primera vez, pero mal ubicados, por D. H. Radbruch Hall (in B. Voight, 1978) y vueltos a señalar por C. Giraldo et al., (1981).
Entre el Portachuelo y La grita, la traza activa de la falla de Boconó adquiere un trazado regular y rectilíneo que se encuentra señalado por numerosas evidencias diagnósticas de movimiento reciente de tipo transcurrente dextral, tal como se observa por ejemplo en el sitio de las Porqueras.
Desde el "pull-apart" de Bailadoes, se desprende un ramal activo de la falla de Boconó correspondiente a la falla del Alto Uribante. En su tramo Norte esta falla aparece por numerosos escarpes de fallas de aspecto normal, comprobados en el campo. Estos desnivelan los depósitos fanglomeráticos del cuaternario antíguo que rellenan los alvéolos de la Casona y de El Hato abiertos en el Páramo de Viriguaca por la alteración geoquímica del final del terciario (Plioceno). En su tramo Sur, la misma falla atraviesa el Páramo periglacial de la Cimarronera, donde se evidencia por medio de la presencia de espejos de fallas muy frescos y de una morrena probablemente deformada al N de las lagunas Las Mellizas.
d) Evidencias de fallamiento activo entre La Grita y Capacho.
Al sur de La Grita, la traza activa de la falla de Boconó se une con la prolongación de la falla del Río Escalante hacia el Sur. En todo el tramo comprendido entre este pueblo y El Cobre, las evidencias geomorfológicas de fallamiento activo pierden continuidad y se encuentran probablemente opacadas por las condiciones morfoclimáticas.
Entre el Páramo El Zumbador y Capacho, la falla de Boconó vuelve a presentar una traza activa contínua señalada por abundantes muestras locales de deformación, características de movimientos transcurrentes dextrales: "pull-apart" de Los Mirtos, trincheras del Fundo Los Cedros, "shutteer ridge" y "sag pond" de la terraza del Pleistoceno superior QI en Sabana Larga, "sag pond" de Palmira, "pull-apart" de Capacho.
2. MODELO SISMOTECTONICO (SEGUN J. P. SOULAS, 1983).
En la mitad Sur de Los Andes de Venezuela, la falla de Boconó, de tipo transcurrente-dextral, abandona la posición axial que tenía en volúmen montañoso mas al Norte, para ubicarse en el flanco Occidental de la Cordillera. Esta migración se acompaña de un gran número de complicaciones estructurales, tales como: torciones, "echelons", ramales, cuencas de tracción, fallas secundarias, etc.
El sistema de Caparo, también de tipo transcurrente-dextral, ocupa una posición simétrica al de Boconó, hacia el flanco Oriental de Los Andes. Presenta numerosas complicaciones, como por ejemplo la que se observa en la parte Norte de la depresión del Río Caparo, donde un tramo oblícuo de la falla, propicia un enfrentamiento por fallamiento inverso de los dos bloques en contacto. En la parte Sur, se complica por la existencia de numerosos ramales.
El sistema Central Sur-Andino se ubica entre Boconó y Caparo, no tiene la continuidad de estos dos sistemas, pués se subdivide en una parte Sur y una parte Norte, aparentemente sin conexión. El tramo sur, de tipo transcurrente dextral, se ramifica hacia la parte mediana del sistema, donde es amorrtiguado por un fallamiento dominantemente normal.
Es probable que los dos sistemas Central y de Caparo se unan con la falla de Boconó al Noreste de Santo Domingo. Ambos también tienden a reunirse hacia el Sur, cuando alcanzan al sistema transveral NO-SE de Bramón.
Las figuras 11 y 12 visualizan el modelo de la tectónica activa del Sur de Los Andes.
La convergencia oblícua de las plazas del Caribe y de América del Sur a nivel de la falla de Boconó (límite principal de placas) produce dos tipos de efectos (J. P. Soulas & Y. P. Aggarwal, 1982).
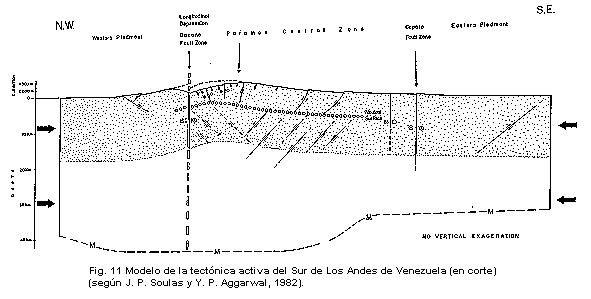
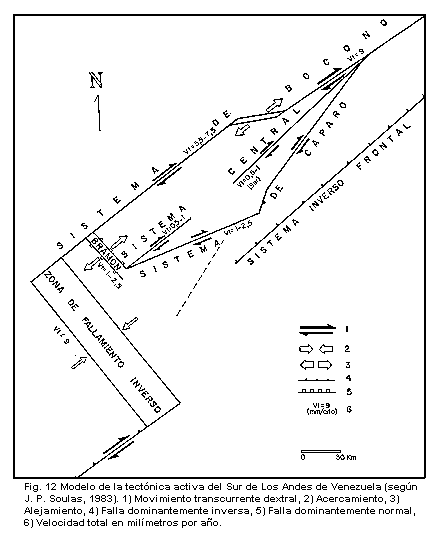
El primero es un acercamiento entre los dos bloques, que genera por una parte, las fallas inversas ubicadas hacia el exterior de la cadena (sistema inverso frontal) y por otra parte, el abombamiento responsable del actual volúmen montañoso. Este abombamiento induce una tracción en su arco externo y una compresión en su arco interno. La primera tiene como consecuencia las fallas normales que observan en superficie y, la segunda, las fallas inversas que se detectaron en profundidad (D. García, Y. P. Aggarwal, 1982). El fallamiento inverso tiene sus focos a mas de ocho kilómetros de profundidad, distancia que debe corresponder aproximadamente a la ubicación de la superficie neutral, que separa la tracción de la compresión.
El segundo efecto de la convergencia oblícua de las dos placas, es el desplazamiento horizontal dextral de los dos bloques separados por el sistema de Boconó y por el sistema equivalente probablemente ubicado al pie de la Cordillera Oriental de Colombia. Estos movimientos principales tienen como consecuencia el enfrentamiento de las placas a nivel de la zona de fallamiento inverso (Fig. 12).
Por otra parte, la existencia del sistema Central Sur-Andino y del sistema de Caparo, se traduce por una disminución de velocidad en la parte Sur de la falla de Boconó, de tal forma que la suma de las velocidades de Boconó, Central y Caparo en el Sur de Los Andes debe ser equivalente a la velocidad de la sola falla de Boconó en su tramo mas al Norte.
Los sistemas de Caparo y Central Sur-Andino se amortiguan hacia el Sur en el fallamiento de tipo predominantemente normal del sistema de Bramón.
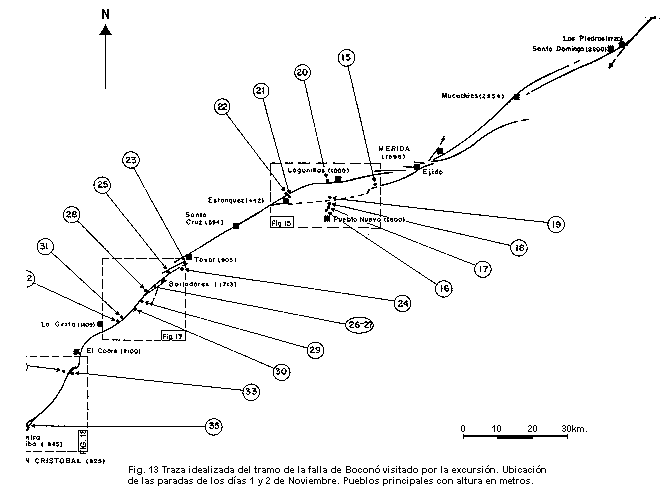
3. ITINERARIO (FIG. 13)
8:00 a.m. Salida del Hotel La Pedregosa (Mérida)
8:20 - 9:00 a.m. Parada N° 15: La Vega. Entrada en la parte mas
abierta de la cuenca de tracción semi árida de La
González, la cual tiene un carácter excepcional en
el sistema de Boconó, tanto climática como
tectónicamente. Características generales de los
mantos aluviales QIII, QII y QI.
9:35 - 10:20 a.m. Parada N° 16: Ensilladura de la Horcaz, camino a
Pueblo Nuevo - La Hircaz N° 1. Vista panorámica
sobre la depresión tectónica de La González.
Colocación de las unidades aluviales cuaternarias
en el paisaje (Ver Fig. 14). Morfología residual, y
características del manto aluvial QIV suspendido en
el flanco sur de la depresión. Origen tectónico de
la diferenciación actual del volumen montañoso.
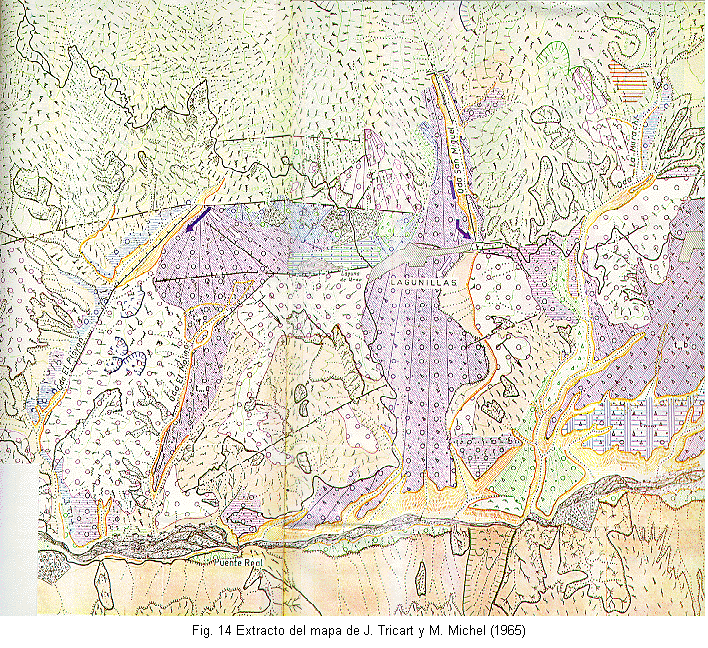
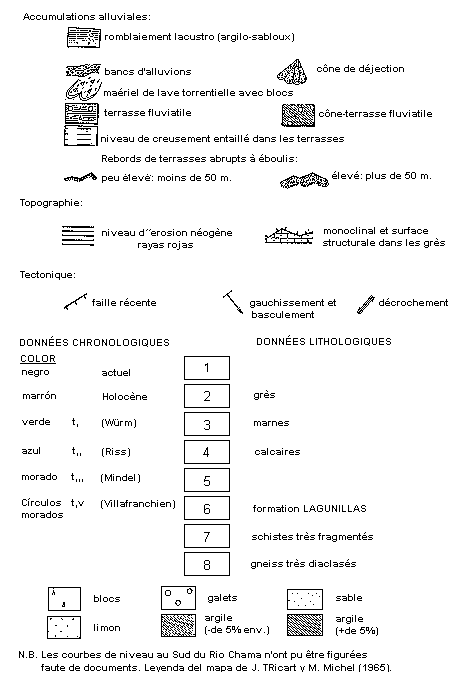
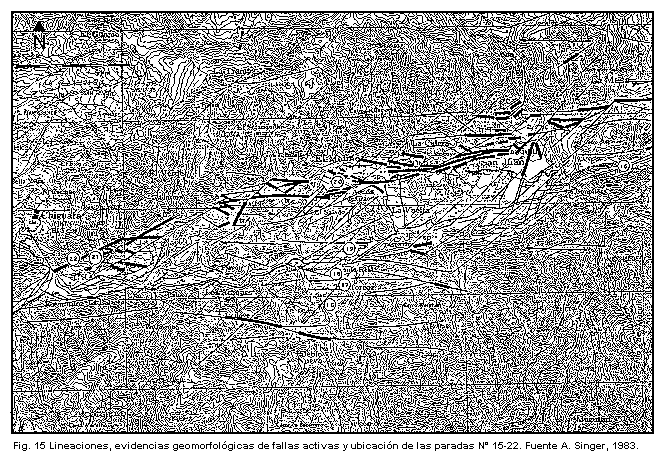
10:25 - 11:00 a.m. Parada N° 17: La Horcaz N° 2. Comentarios tectónicos
sobre la cuenca de tracción de La González.
Ubicación de los accidentes principales, mecanismo
de formación, conclusiones tectónicas sobre la falla
de Boconó (velocidad, edad, etc.).
11:05 - 11:20 a.m. Parada N° 18: La Horcaz N° 3. Sedimentos QIV
desplazados por pequeñas y medianas fallas normales.
11:35 - 12:00 a.m. Parada N° 19: Cerca de Puente Real. Evaluación del
salto vertical al nivel del sistema de fallas del
borde sur de la cuenca de tracción.
12:10 - 12:30 p.m. Parada N° 20: Lagunillas. Laguna de falla de Urao,
escarpe de falla en el Cuaternario QIV.
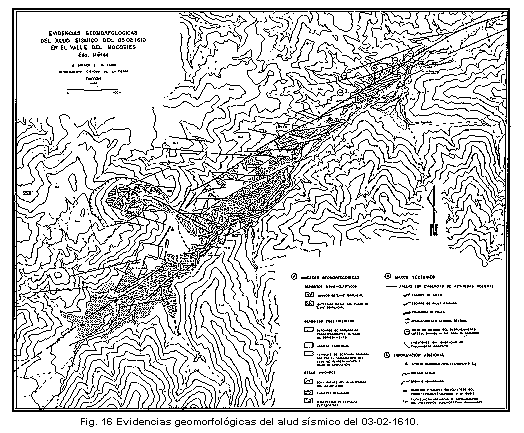
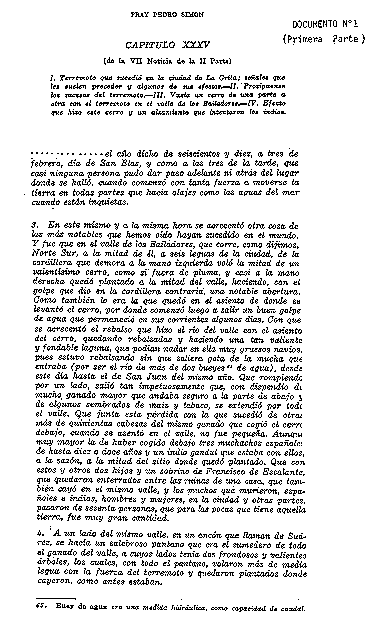
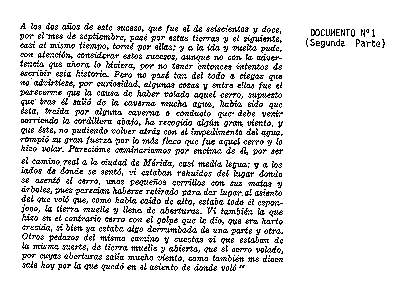
12:35 - 13:35 p.m. Almuerzo: Lagunillas.
14:00 - 14:30 p.m. Parada N° 21: El Llano N° 1. Traza activa de la
falla de Boconó en el flanco norte de la cuenca de
tracción.
14:35 - 14:55 p.m. Parada N° 22: El Llano N° 2. Extremidad Oeste de la
cuenca de tracción (zona de estanquez - San Felipe).
15:50 - 16:40 p.m. Parada N° 23: El Campito. Remanentes del alud
sísmico del 3-02-1610 en El Volcán (Fig. 16).
Morfología de los depósitos proximales. Circo de
desprendimiento (Ver documento N° 1).
16:50 - 17:20 p.m. Parada N° 24: Rincón de La Laguna. Obturación
lateral del valle del Mocotíes por los depósitos
proximales del alud sísmico del 3-02-1610. Extensión
y remanentes del lago de represamiento.
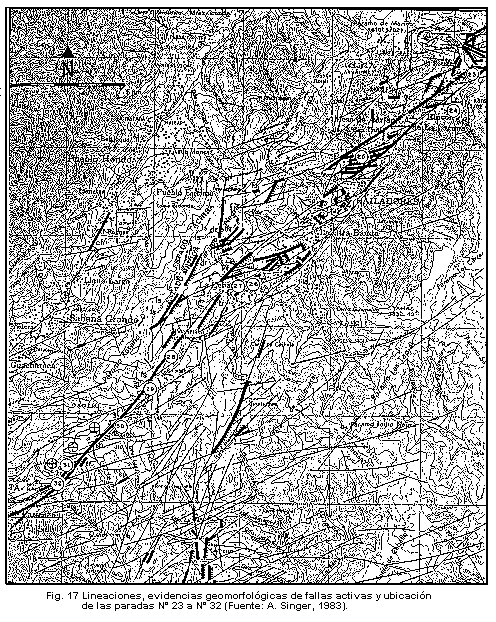
17:40 - 18:10 p.m. Parada N° 25: Bodoque. Complejidad tectónica de la
zona de Bailadores. Deslizamiento de 1610.
Abombamiento de La Sierra de La Culata (si lo
permite el clima).
18:30 p.m. Llegada al Hotel VEL: Bailadores.
7:00 a.m. Salida del Hotel VEL: Bailadores.
7:25 - 8:00 a.m. Parada N° 26: La Cebada N° 1. Ubicación de las
diversas trazas del sistema de Boconó al norte de
Bailadores.
8:10 - 8:30 a.m. Parada N° 27: La Cebada N° 2. Trinchera de falla de
La Cebada.
9:10 - 9:25 a.m. Parada N° 28: Noreste del Portachuelo. Vista
panorámica sobre la traza oriental del sistema de
Boconó al norte de Bailadores.
9:35 - 9:55 a.m. Parada N° 29: Sur Oeste del Portachuelo. Vista
panorámica sobre la traza de la falla de Boconó en
la zona de Las Porqueras.
10:10 - 10:30 a.m. Parada N° 30: Las Porqueras. Drenaje desplazado, con
antecedencia
10:50 - 11:05 a.m. Parada N° 31: Norte Hotel La Montaña - 1 - Traza de
falla con evidencias y posición del afloramiento
del punto N° 32..
11:10 - 11:35 a.m. Parada N° 32: Norte Hotel La Montaña - 2 -
Afloramiento de la falla de Boconó. Gouge de falla.
12:30 - 13:00 p.m. Almuerzo: El Cobre.
13:25 - 13:40 p.m. Parada N° 33: Los Mirtos. Vista panorámica sobre la
cuenca de tracción de Los Mirtos.
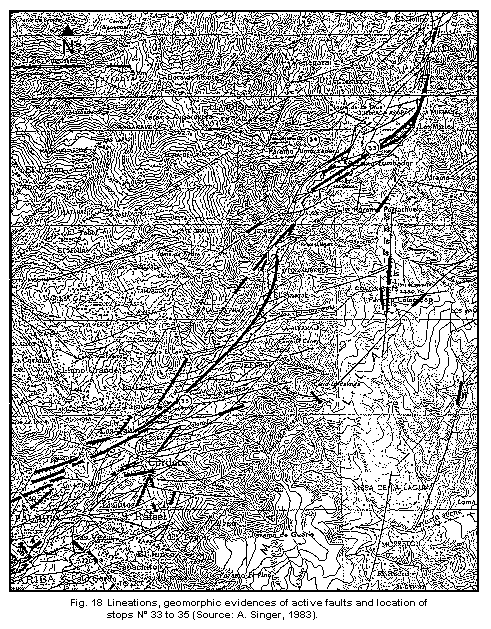
13:50 - 14:10 p.m. Parada N° 34: Páramo Almorzadero. Vista panorámica
sobre la zona en échelon de Los Cedros.
15:20 - 15:40 p.m. Parada N° 35: Sabana Larga. Lomo de falla desplazado
17:00 p.m. Aeropuerto San Antonio. Regreso a Caracas.
REFERENCES
Alberding, H., 1957. Application of principles of wrench fault tectonics of Moody and Hill to northern South America: Geol. Soc. America Bull., 68: 785- 790.
Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los Estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo, Bol. Geol., 9(18): 515-563.
Beltrán, C.; A. Singer y J. P. Soulas, 1983. Discriminación entre evidencias diágnosticas y evidencias ficticias de fallamiento activo en ambiente tropical húmedo, Simposio de Neotectónica, sismicidad y Riesgo Geológico en Venezuela y El Caribe. Acta Científica Venezolana Vol. 34., Supplto. N° 1, p. 522.
Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area - a summary report: Bol. Inf., Asoc. Ven. Geol. Min. y Petról., 2: 64-84.
Cline, K. M.; L. Hutchings; W. D. Page y J. Jaramillo, 1981. Quaternary tectonics of Northwest Colombia. Revista CIAF, 6(1-3): 113-114.
Cluff, L. S.; K. J. Coppersmith y P. L. Knuepfer, ????. Assessing degrees of fault activity for seismic microzonatio, Tercera Conferencia de Microzonificación, 1: 113-118.
Cluff, L. S. y W. R. Hansen, 1969. Seismicity and Seismic-Geology of Northwestern Venezuela, Volume I, Evaluation. Woodward Clyde & Associates, para Shell de Venezuela.
Cluff, L. S. y W. R. Hansen, 1969. Seismicity and seismic geology of northwestern Venezuela: Compañía Shell de Venezuela, II.
Dewey, J. W., 1972. Seismicity and tectonics of western Venezuela: Seism. Soc. America Bull., 62: 1711-1751.
Fiedler, G., 1970. Die seismische Aktivitat in Venezuela im Zusammenhang mit den wichtigsten tektonischen Bruchzonan: Geol. Rundsch., 59: 1203-1215.
Fiedler, G., 1972. La liberación de energía sísmica en Venezuela, volúmenes sísmicos y mapa de isosistas; Bol. Geol., Pub. Esp. 5, 4: 2441-2462.
García, D. y Y. P. Aggarwal, 1982. Seismotectonics of Southern Venezuelan Andes. A.G.U. Fall Meeting, San Francisco. E.O.S., 63(45): 1126 (abstract).
Giegengack, R. y R. I. Grauch, 1972-a. Boconó fault, Venezuelan Andes (discussion): Science, 175: 558-560.
Giegengack, R. y R. I. Grauch, 1972b. Geomorphologic expression of the Boconó fault, Venezuelan Andes or geomorphology to a fault: Abstracts with programs, Geol. Soc. America, 4: 719-720.
Giegengack, R. y R. I. Grauch, 1976. Late Cenozoic climatic stratigraphy of the Venezuelan Andes: Bol. Geol., Pub. Esp. 7, 2: 1187-1200.
Giegengack, R.; R. I. Grauch y R. Shagam, 1976. Geometry of Late-Cenozaic displacements along the Boconó fault, Venezuelan Andes: Bol. Geol., Pub. Esp.7, 2: 1201-1226.
Giraldo, C.; C. Rojas y B. Sauret, 1982. Evidencias de deformaciones gravitacionales profundas en la región de Bailadores - La Grita (Páramo La Negra y El Rosario, Edis. Mérida y Táchira, Andes Venezolanos). Libro Resúmenes XXI Convención AsoVAC, p. 212.
Grauch, R. I., 1975. Geología de la Sierra Nevada al sur de Mucuchíes, Andes venezolanos: una región metamórfica de alumino-silicatos: Bol. Geol., 12(23): 339-442.
Hennenberg, H. G., 1982. Geodetic Control of Neotectonics in Venezuela: Informe presentado en la Reunión de la Internacional Association of Geodesy, Tokyo.
Malagon, D., 1982. Evolución de suelos en el páramo andino (N. E. del Edo. Mérida, Venezuela): Informe SC-56, CIDIAT, Merida, 222 p.
Molnar, P. y L. R. Sykes, 1969. Tectonics of the Caribbean and Middle America regions from focal mechanisms and seismicity: Geol. Soc. America Bull., 80: 1639-1684.
Radbruch-Hall, D. H., 1978. Gravitational creep of rock masses on slopes, in Voight, B. (Editor): Rock slides and avalanches, 1, 607-657, Elsevier.
Ratmiroff, G. de, 1970. Late Cenozoic imbricate thrusting in Venezuela Andes: Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull., 55: 1336-1344.
Rod, E., 1956. Strike-slip faults of northern Venezuela: Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 40: 457-476.
Rod, E.; C. Jefferson; E. Von Der Osten; R. Mullen y G. Graves, 1958. The determination of the Boconó fault: Bol. Inf., Asoc. Ven. Geol., Mín. y Petról., 1: 69-100.
Salgado-Labouriau, M. L.; C. Schubert y S. Valastro, 1977. Paleoecologic analysis of a Late Quaternary terrace from Mucubají, Venezuelan Andes: Jour. of Biogeog., 4: 313-325.
Schubert, C., 1968. Geología de la región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales: Bol. Geol., 9(19): 183-261.
Schubert, C., 1970-a. Venezuela y la "nueva tectónica global": Acta Cient. Venezolana, 21: 13-16.
Schubert, C., 1970-b. Geología glacial del alto río Santo Domingo, Andes venezolanos; Bol. Inf., Asoc. Ven. Geol., Min. y Petról., 13: 233-261.
Schubert, C., 1974. Late Pleistocene Mérida Glaciation, Venezuelan Andes: Boreas, 3: 147-152.
Schubert, C., 1980-a. Morfología neotectónica de una falla rumbo-deslizante e informe preliminar sobre la falla de Boconó, Andes merideños: Acta Cíent. Venezolana, 31: 98-111.
Schubert, C., 1980-b. Late Cenozoic pull-apart basins, Boconó fault zona, Venezuelan Andes: Jour. of Struct. Geol., 2: 463-468.
Schubert, C., 1981. Evolución post-glacial de un valle morrénico, Andes merideños: Acta Cient. Venezolana, 32: 151-158.
Schubert, C., 1982. Neotectonics of Boconó fault, western Venezuela: Tectonophysics, 85: 205-220.
Schubert, C. y H. G. Henneberg, 1975. Geological and geodetic investigations on the movements along the Boconó fault, Venezuelan Andes; Tectonophysics, 29: 199-207.
Schubert, C. y R. S. Sifontes, 1970. Boconó fault, Venezuelan Andes: evidence of postglacial movement; Science, 170: 66-69.
Schubert, C. y R. S. Sifontes, 1972. Boconó fault, Venezuelan andes (reply): Science, 175: 560-561.
Shagam, R., 1972. Evolución tectónica de los Andes venezolanos: Bol. Geol., Pub. Esp. 5, 2: 1201-1261.
Shagam, R., 1975. The northern termination of the Andes: In: Nairns, A.E.M. & Stehli, F.G. (Eds.) The ocean basins and Margins, v.3, The Gulf of Mexico and the Caribbean: Plenum Press, New York, p. 325-420.
Singer, A. y J. P. Soulas, 1981. Control geomorfológico de fallas activas en los pisos húmedos de los Andes tropicales venezolanos (Región Uribante-Caparo), Libro Resúmenes XXXI Convención AsoVAC, p. 212.
Singer, A. y M. Lugo, 1982. El alud sísmico del 3-02-1610 en el Valle de Macoítes (Andes Venezolanos). Confrontación de los testimonios del Siglo XVII y de las evidencias de campo actuales, XXXIII Acta Científica Venezolana, Supplto. 1, Resumen, p. 214.
Singer, A., 1983. Estudio de Riesgo Sísmico, Proyecto Uribante-Caparo, FUNVISIS, Informe Final, 1: 1-14.
Soulas, J. P., 1983. Tectónica cuaternaria de la mitad Sur de los Andes Venezolanos - Grandes rasgos. XXXIII Convención AsoVAC. Caracas. XXXIV Acta Científica Venezolana, (1): 525. Resumen.
Soulas, J. P. y J. P. Aggarwal, 1982. Recent tectonics of Southern Venezuela Andes: Geological and Seismological data. A.G.U. Fall Meeting, San Francisco, E.O.S., 63(45): 1125-1126. (abstract).
Tricart, J. y M. Michel, 1965. Monographie et carte Géomorphologique de la région de Lagunillas-Andes Vénézuéliennes. Rev. Geomorpho. Dyno, XV année, (1,2,3): 1-33, Paris.
Von Der Osten, E. y D. Zozaya, 1959. Geología de la parte suroeste del Estado Lara, región de Quíbor (Carta 2308); Bol. Geol., 4: 3-52.
Weingarten, B., 1977. Tectonic and paleoclimatic significance of a Late Cenozoic red-earth paleosol from the central Andes, Venezuela: Abstracts, 8th Carib. Geol. Conf., Curacao, p. 221.
¹ C. Schubert*; A. Singer** y J. P. Soulas**, 1983. Excursión: La Falla de Boconó entre Santo Domingo y San Cristobal, FUNVISIS, Simposio Neotectónica, Sismicidad y Riesgo Geológico en Venezuela y El Caribe, XXXIII Convención AsoVAC, 62 p.
* Centro de Ecología - IVIC - Caracas.
** Departamento de Ciencias de la Tierra - FUNVISIS - Caracas.